
Las restricciones normativas del plan laboral sobre el derecho de huelga se producen y se agravan dentro de un contexto social caracterizado por una significativa y permanente hostilidad a su ejercicio efectivo, proveniente fundamentalmente del discurso público y en particular el derivado desde los medios de comunicación social. Estos últimos hacen aparecer al derecho de huelga más que como una situación de ejercicio de un derecho fundamental, como una cuestión de alteración de orden público, reforzando, de ese modo, una percepción social esteriotipada y negativa sobre dicho derecho.
En efecto, en el tratamiento de los medios de prensa y, por ende, en la construcción del discurso público sobre el derecho a huelga, se desvincula a este último de su contexto de negociación económica y salarial, y se hace primar su vinculación con la conflictividad laboral, idea explícitamente negativa, sobre la que subyace el juicio de valor dominante de que el conflicto laboral es un modo ilegítimo de reivindicar derechos de los trabajadores.
En ese sentido, la huelga es invariablemente designada como un hecho y no como el ejercicio de un derecho. En el discurso la designación unánimemente utilizada es la de “huelga” a secas, no haciéndose alusión en caso alguno, al derecho de huelga. En el mejor de los casos, la información de los medios hace referencia a la “huelga legal”, aun cuando predominan abrumadoramente las denominaciones de connotaciones negativas tales como “paralización”, “paro”. Así, no es difícil encontrar titulares de prensa, todos referidos a casos de huelgas laborales, del siguiente estilo: “Empleados fiscales paralizan funciones en protesta por reajuste salarial”, en El Mercurio, Santiago, 19 de julio de 2007; “Paro en Chiledeportes podría terminar hoy”, en El Mercurio, Santiago, 8 de agosto de 2007; “Codelco: Detienen a 18 personas en protesta en Chuquicamata”, en El Mercurio, Santiago, 30 de julio de 2007; “Paro de Alsacia se mantiene tras fracaso de negociación entre empresarios y choferes”, en El Mercurio, Santiago, 20 de junio de 2007; “Choferes de Subus inician paro bloqueando terminales”, en El Mercurio, Santiago, 11 de junio de 2007; “Trabajadores protestan por mejoras salariales en provincias de Arauco”, en La Tercera, Santiago, 12 de marzo de 2007 y “La red de sindicalistas que agitan a los trabajadores chilenos”, en El Mercurio, Santiago, 8 de julio de 2007.
En ese sentido, una de las formas más sensibles de hostilizar el ejercicio del derecho de huelga por el discurso de los medios ha sido la magnificación de sus consecuencias en la generación de lo que habría sido un inédito clima de conflictividad laboral en Chile durante el año 2007, atribuyendo, de paso, subrepticias y escondidas intenciones políticas a los trabajadores71. De este modo, se ha creado la sensación pública de un explosivo aumento de la conflictividad, cuestión que no tiene asidero en los hechos objetivos medidos estadísticamente:
“En los últimos días, los dirigentes han estado en asambleas y ‘colectivos’ de trabajadores en el país incitando a una gran demostración nacional de descontento el 29. Exigen el fin de la brecha de salarios por subcontratación y ampliar la negociación colectiva e interempresas. Pero no todos los sectores adhieren y hay diferencias al interior del movimiento. Cada vez es más probable que las señales que los empresarios leen en el horizonte, de un clima laboral de mayor agitación, sean acertadas. Y no sería de extrañar que haya un aumento en los hechos recién vistos, como bloqueos de caminos, tomas, huelgas ilegales y negociaciones bajo presión para exigir mayores remuneraciones y cambios en las condiciones de contrato. La demanda laboral está estallando con fuerza, al igual que los ánimos de negociar bajo movilizaciones, como un efecto coletazos del conflicto de las empresas contratistas de Codelco” (El Mercurio, Santiago, 12 de agosto de 2007).
En el mismo medio se alertaba con exageración mas propia del dia del combatiente que “la red de sindicalistas que agitan a los trabajadores chilenos”, para luego agregar que “una generación de dirigentes PC, que influyen en varias empresas del rubro a la vez y que se conocer entre ellos están tras las sucesivas huelgas que hemos vivido y viviremos este año” (Cuerpo Economía y Negocios de El Mercurio, Santiago, 8 de julio de 2007).
Ahora, si el criterio de medición de esa conflictividad es el número de huelgas adoptadas por los trabajadores, entonces el discurso público de los medios de prensa de la conflictividad desatada, tan presente en los medios conservadores, resulto deliberadamente falso: en dicho año se efectuaron por los trabajadores ciento cuarenta y seis huelgas, de una duración promedio de 10,9 días, mientras que el año anterior, el número de huelgas fue de ciento treinta y cuatro, pero con una duración promedio de 11,2 días, es decir, un aumento de sólo el 10%, pero con menos duración promedio de las mismas.
También podría sostenerse que, en rigor, lo que aumentó explosivamente en el último período fue la cantidad de huelgas ilegales, como ocurrió con el caso Codelco o Forestal Arauco, pero ello tampoco es cierto. El porcentaje de huelgas ilegales del total de huelgas contabilizadas en Chile entre los años 1990 y 2006 es de un 45,5%, mientras que en el año 2007 las denominadas huelgas ilegales fueron ciento treinta y cinco, lo que representa aproximadamente un 46%, del total de las huelgas. Dicho de otro modo, el año 2007 se efectuaron las mismas huelgas ilegales promedio anual desde lo que va del retorno de la democracia.
Las cifras parecen, más bien, dar plausibilidad a lo que en este informe se ha sostenido. Esto es, que en un contexto normativo e institucional hostil al ejercicio del derecho fundamental de huelga, ese medio de reivindicación laboral parece de muy difícil acceso a buena parte de los trabajadores en Chile. Por ello, no es de extrañar que en el contexto de la masa total de trabajadores asalariados privados, el ejercicio de la huelga como derecho es prácticamente insignificante: el número de trabajadores involucrados en las huelgas del año 2007 fue de 17.294, lo que representa menos del 0,5 % del total de los asalariados privados.
En efecto, en el tratamiento de los medios de prensa y, por ende, en la construcción del discurso público sobre el derecho a huelga, se desvincula a este último de su contexto de negociación económica y salarial, y se hace primar su vinculación con la conflictividad laboral, idea explícitamente negativa, sobre la que subyace el juicio de valor dominante de que el conflicto laboral es un modo ilegítimo de reivindicar derechos de los trabajadores.
En ese sentido, la huelga es invariablemente designada como un hecho y no como el ejercicio de un derecho. En el discurso la designación unánimemente utilizada es la de “huelga” a secas, no haciéndose alusión en caso alguno, al derecho de huelga. En el mejor de los casos, la información de los medios hace referencia a la “huelga legal”, aun cuando predominan abrumadoramente las denominaciones de connotaciones negativas tales como “paralización”, “paro”. Así, no es difícil encontrar titulares de prensa, todos referidos a casos de huelgas laborales, del siguiente estilo: “Empleados fiscales paralizan funciones en protesta por reajuste salarial”, en El Mercurio, Santiago, 19 de julio de 2007; “Paro en Chiledeportes podría terminar hoy”, en El Mercurio, Santiago, 8 de agosto de 2007; “Codelco: Detienen a 18 personas en protesta en Chuquicamata”, en El Mercurio, Santiago, 30 de julio de 2007; “Paro de Alsacia se mantiene tras fracaso de negociación entre empresarios y choferes”, en El Mercurio, Santiago, 20 de junio de 2007; “Choferes de Subus inician paro bloqueando terminales”, en El Mercurio, Santiago, 11 de junio de 2007; “Trabajadores protestan por mejoras salariales en provincias de Arauco”, en La Tercera, Santiago, 12 de marzo de 2007 y “La red de sindicalistas que agitan a los trabajadores chilenos”, en El Mercurio, Santiago, 8 de julio de 2007.
En ese sentido, una de las formas más sensibles de hostilizar el ejercicio del derecho de huelga por el discurso de los medios ha sido la magnificación de sus consecuencias en la generación de lo que habría sido un inédito clima de conflictividad laboral en Chile durante el año 2007, atribuyendo, de paso, subrepticias y escondidas intenciones políticas a los trabajadores71. De este modo, se ha creado la sensación pública de un explosivo aumento de la conflictividad, cuestión que no tiene asidero en los hechos objetivos medidos estadísticamente:
“En los últimos días, los dirigentes han estado en asambleas y ‘colectivos’ de trabajadores en el país incitando a una gran demostración nacional de descontento el 29. Exigen el fin de la brecha de salarios por subcontratación y ampliar la negociación colectiva e interempresas. Pero no todos los sectores adhieren y hay diferencias al interior del movimiento. Cada vez es más probable que las señales que los empresarios leen en el horizonte, de un clima laboral de mayor agitación, sean acertadas. Y no sería de extrañar que haya un aumento en los hechos recién vistos, como bloqueos de caminos, tomas, huelgas ilegales y negociaciones bajo presión para exigir mayores remuneraciones y cambios en las condiciones de contrato. La demanda laboral está estallando con fuerza, al igual que los ánimos de negociar bajo movilizaciones, como un efecto coletazos del conflicto de las empresas contratistas de Codelco” (El Mercurio, Santiago, 12 de agosto de 2007).
En el mismo medio se alertaba con exageración mas propia del dia del combatiente que “la red de sindicalistas que agitan a los trabajadores chilenos”, para luego agregar que “una generación de dirigentes PC, que influyen en varias empresas del rubro a la vez y que se conocer entre ellos están tras las sucesivas huelgas que hemos vivido y viviremos este año” (Cuerpo Economía y Negocios de El Mercurio, Santiago, 8 de julio de 2007).
Ahora, si el criterio de medición de esa conflictividad es el número de huelgas adoptadas por los trabajadores, entonces el discurso público de los medios de prensa de la conflictividad desatada, tan presente en los medios conservadores, resulto deliberadamente falso: en dicho año se efectuaron por los trabajadores ciento cuarenta y seis huelgas, de una duración promedio de 10,9 días, mientras que el año anterior, el número de huelgas fue de ciento treinta y cuatro, pero con una duración promedio de 11,2 días, es decir, un aumento de sólo el 10%, pero con menos duración promedio de las mismas.
También podría sostenerse que, en rigor, lo que aumentó explosivamente en el último período fue la cantidad de huelgas ilegales, como ocurrió con el caso Codelco o Forestal Arauco, pero ello tampoco es cierto. El porcentaje de huelgas ilegales del total de huelgas contabilizadas en Chile entre los años 1990 y 2006 es de un 45,5%, mientras que en el año 2007 las denominadas huelgas ilegales fueron ciento treinta y cinco, lo que representa aproximadamente un 46%, del total de las huelgas. Dicho de otro modo, el año 2007 se efectuaron las mismas huelgas ilegales promedio anual desde lo que va del retorno de la democracia.
Las cifras parecen, más bien, dar plausibilidad a lo que en este informe se ha sostenido. Esto es, que en un contexto normativo e institucional hostil al ejercicio del derecho fundamental de huelga, ese medio de reivindicación laboral parece de muy difícil acceso a buena parte de los trabajadores en Chile. Por ello, no es de extrañar que en el contexto de la masa total de trabajadores asalariados privados, el ejercicio de la huelga como derecho es prácticamente insignificante: el número de trabajadores involucrados en las huelgas del año 2007 fue de 17.294, lo que representa menos del 0,5 % del total de los asalariados privados.



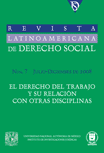
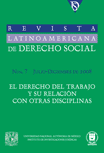

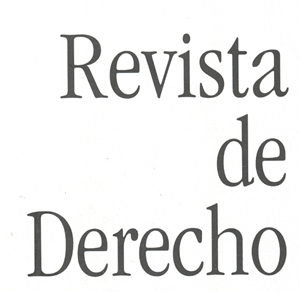
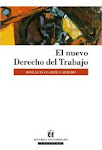
No hay comentarios:
Publicar un comentario