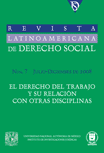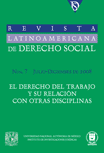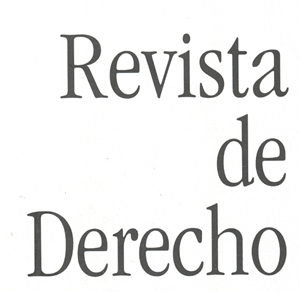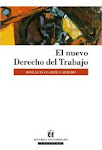La revolución mexicana había estallado ya hace varios años –en 1910-, los ánimos estaban algo más tranquilos, cuando Venustiano Carranza convocó a una Asamblea Constituyente, que habría de terminar con la sanción de la llamativa Constitución de 1917, pionera universal en materia de derechos sociales.
Las razones que explican el notable, sorprendente, adelantado carácter social de esta Constitución son muchas, pero aquí quisiera mencionar sólo una de ellas: la presencia de algunos “diputados obreros” en el seno de la Constituyente. El punto me parece importante porque solemos olvidar la determinante influencia de quienes escriben un texto, en el contenido final de ese texto. Actuamos como si una decisión judicial, por caso, estuviera fundamentalmente determinada por el derecho escrito, y no tanto (y a veces, ni siquiera un poco) por la personalidad del juez que la escribe. Llegamos a creer que una buena Constitución necesita más de expertos juristas -entre quienes la escriben- que de puntos de vista diferentes (y sobre todo, de lo que Rawls llamaría “el punto de vista de los más desfavorecidos”).
La realidad suele ser muy distinta de lo que en primera instancia pensamos: la ausencia de las voces y reclamos de los marginados, de los obreros, de los desocupados, de los que están peor, tiene enorme poder explicativo (y predictivo), y nos ayuda a entender los sesgos anti-populares de muchas decisiones judiciales; el conservadurismo, verticalismo y quietismo de muchas nuevas Constituciones; o la sistemática falta de atención efectiva hacia los intereses de los grupos más desaventajados de la sociedad, por parte de quienes deciden las políticas públicas.En homenaje a las voces que no se escuchan, aquí va una parte de la decisiva intervención del diputado obrero Héctor Victoria, en la Convención mexicana. Su palabra sería crucial para cambiar el curso de un proyecto constitucional inicial –el del Presidente Carranza- que apenas si incorporaba una preocupación por los intereses de los obreros, y daba sólo tenue impulso a la imprescindible reforma agraria.
Decía HV:“Un representante obrero del estado de Yucatán viene a pedir aquí se le legisle radicalmente en materia de trabajo. Por consiguiente, el artículo..a discusión, en mi concepto, debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en esa materia, entre otras las siguientes: jornada máxima, salario mínimo, descanso secundario, higienización de talleres, fábricas y minas, convenios industriales, creación de tribunales de conciliación, de arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las mujeres y a los niños, accidentes, seguros e indemnizaciones…Los que estamos en continuo roce con los trabajadores sabemos perfectamente que por efecto de la educación que han recibido, no son previsores; por consiguiente, tienen que sujetarse, en la mayoría de los casos, a la buena o mala fe de los patrones. [Pero ocurre que] en ninguno de los dos dictámenes se trata del problema obrero con el respeto y atención que merece. Digo esto, señores, porque lo creo así, repito que soy obrero, que he crecido en los talleres y que he tenido a mucha honra venir a hablar a esta tribuna por los fueros de mi clase…no creo que la comisión deba limitarse, por lo tanto, a decirnos que el convenio de trabajo ha de durar un año, cuando pasa por alto cuestiones tan capitales, como las de higiene de minas, fábricas y talleres”
El discurso de HV sorprendió a muchos, pero desde allí, la Convención tomó otro curso, y la discusión cobró finalmente sentido.